|
|
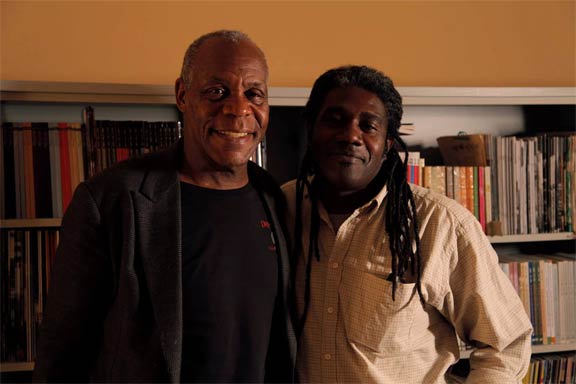 Desde
mi balcon: diez parrafos de memoria contra la pandemia del olvido Desde
mi balcon: diez parrafos de memoria contra la pandemia del olvido
(Septimo round, ¿Final?) Roberto Zurbano
La pandemia transformó el mundo: contagio, confinamiento y distanciamiento
limitaron el activismo tal y como lo ejercíamos antes, obligándonos a
replantear las funciones del activismo tras la actual situación sanitaria,
para llegar a quienes requieren más apoyo y comprensión social; personas
que no pudieron acatar el “Quédate en tu casa”, por el estado de sus
viviendas (insalubridad, hacinamiento), bajos salarios, dependencia del
mercado informal y falta de condiciones básicas. Su cotidianidad le obliga
a estrategias de sobrevida. No clasifico sus conductas como indisciplina o
marginalidad, ni justifico sus excesos, que nunca llegan a ser noticias,
sino descalificaciones y chistes sobre una población, casi siempre negra,
que reincide en colas, calles y barrios difíciles. No hay fotos o
testimonios que describan su realidad, sólo rumores y trampas de cierta
comodidad clasista que rechaza a esas personas y también a la complejidad
que significan. El análisis complejo termina oculto bajo la urgencia
sanitaria y se aplaza la respuesta equitativa, como una Aspirina acallando
un viejo dolor.
Uno de los errores estratégicos de la Revolución fue no convertir el
antirracismo en parte de su agenda política, combinar sus proyecciones
hacia adentro y hacia fuera de la nación, en un discurso crítico que
revisara la herencia colonial cubana y expusiera las mejores demandas de
una tradición antirracista que sigue siendo desconocida. Si desde el
principio el tema afloró en discursos, nunca llegó a convertirse en la
“cuarta tarea” tal y como la nombró el propio Fidel Castro, sino que fue
decretado su final cual si de una tarea administrativa se tratara y no un
esfuerzo emancipatorio que requería nuevas herramientas ideológicas,
políticas públicas similares a las que se aplicaron a mujeres, campesinos
e iletrados, junto a debates culturales propicios en aquella era de
descolonización, panafricanismo y derechos civiles que fueron los años
sesenta. Lo cierto es que el tema fue cubierto por un manto de silencio,
temor y devaluación política que no le permite emerger al discurso
político cubano sino cuarenta años después. Ningún otro tema de la
sociedad cubana estuvo tanto tiempo apagado ni fuera tan impunemente
marginado por la política como el tema racial.
Mas, los temas discriminatorios domésticos siguen sin ser noticias en
nuestra prensa. Hace apenas unos lustros ni eran aprobados por la
Academia, la Política y sus mercados. Hoy se explayan sin misericordia en
las calles y los medios alternativos. Saltan preguntas urgentes a un tema
que se escapa de cualquier solución o respuesta emergente. Se escuchan las
peores explicaciones y justificaciones sobre el racismo en voz de personas
que nunca antes habían escuchado o leído sobre el tema y hoy desarrollan
las tesis más indolentes e irresponsables. Ni siquiera preguntan a quienes
lo sufren o buscan información sobre los modos en que el discrimen racial
puede reproducirse. Mucho menos les asalta la posibilidad de que ellos
mismos puedan ser racistas. Ser poco solidario, superficial y
políticamente incorrecto frente al racismo es la nueva moda, multiplicada
exponencialmente en las redes sociales, donde se inserta en plataformas de
mayor calado, dentro y fuera de Cuba.
La actual situación pandémica no puede eclipsar otras cuestiones como la
salud socio-política de la nación. El racismo es, sin dudas, un tumor
silente de cuarenta años, convertido en enfermedad psico-social crónica,
hueco negro del pensamiento nacional donde se pierde todo esfuerzo de
memoria, crítica y reparación. A veces creo que aramos en el mar, pero
cada día crece el número de personas negras, mestizas y blancas que
adquieren su conciencia racial, junto a un respeto por la historia no
contada en las escuelas. Son seres con gran vocación de justicia,
arqueólogos de una verdad que fue enterrada bajo innumerables capas de
violencia social, dominación económica y oportunismo político. Estas
personas crearon los fundamentos para un activismo antirracista, cuando
todo era más difícil. Generalmente sufrieron burlas, castigos y
marginaciones, pero nunca abandonaron su misión.
Me honra nombrarles y ofrezco disculpas si olvido alguien:
Tomás Fernández Robaina en la Biblioteca
Nacional, Leyda Oquendo con su aula “José
Luciano Franco” en la Casa de África y su mirada crítica en el Archivo
Nacional, Lidia Turner desentrañando sofisticados prejuicios en la
Asociación de Pedagogos de Cuba, Sergio Giral,
Gloria Rolando y
Rigoberto López en el ICAIC, Julia
Mirabal en la televisión cubana, Gisela Arandia
en el proyecto Concha Mocoyú del Solar de La California,
Tomas Gonzales en la
búsqueda de un teatro negro y su poética del trance,
Inés María Martiatu (Lalita) iluminando a los
dramaturgos de El Puente, Alberto Pedro asesorando la Sociedad Cultural
Yoruba, la peña de Gerardo Alfonso en La Madriguera, el trabajo homérico
(y también de Sísifo) de la Fundación Pablo Milanés,
Lázara Menéndez en la Facultad de Artes y Letras y Regla Diago en el ISA,
los guiones de radio de Georgina Herrera y los
de televisión de Maité Vera, figuras como la actriz
Elvira Cervera, los actores Tito Junco y
Alden Night, los escritores
Tato Quiñones,
Eliseo Altunaga y
Eloy Machado (El Ambia) con su peña rumbera en los jardines de la
UNEAC, que simultaneaba con las creadas por
Rogelio Martínez Furé en el Conjunto
Folklórico Nacional todos los sábados y por
Salvador Gonzales en el
callejón de Hammell, cada domingo.
Pedro Pérez Sarduy,
entre Londres y La Habana, entrevistaba a quienes se atrevieron a
colaborar en su Afrocuba y Afrocuban voices, libros que fueron leídos en
la secreta complicidad del underground habanero.
Párrafo aparte merece la figura fantasmagórica, todavía incómoda, de
Walterio Carbonell, regando anécdotas
y manuscritos por los pasillos de la Biblioteca Nacional ante un grupo de
escritores jóvenes, fascinados por sus años parisinos, colgando una
bandera cubana en la Torre Eiffel, sus triunfos eróticos, su amistad con
Fidel Castro en la Universidad, su corta
carrera diplomática, su castigo político y su único libro publicado,
convertido en objeto de culto. Walterio Carbonell, a punto de celebrar su
centenario, es el gran desconocido de la cultura cubana: este singular
pensador marxista rompe los modos de abordar el tema racial y propone un
diálogo sobre el lugar de los negros en nuestra sociedad, desmontando la
tradición racista colonial y republicana que hereda la revolución. Eso
bastaría para homenajearle, pero queda su labor pedagógica fuera de las
aulas: su famoso curso délfico antirracista dictado a jóvenes seguidores
que disfrutamos su sabiduría, su carcajada socrática y el desparpajo
impropio de un marxista. Mi generación tuvo la fortuna de encontrar en
Walter, al verdadero maestro no sólo en ideas, sino en acciones críticas y
tareas intelectuales que estimuló en nosotros. Muchos le debemos algo más
que un texto a su legado, aun escamoteado por la agudeza y actualidad de
su crítica, su temprana propuesta antirracista y la consecuente biografía
política de la cual nunca renegó.
El tema racial no atraía mercados académicos ni agendas de oposición
política, hasta que Carlos Moore en 1964
describe la Revolución Cubana como un proceso racista; nadie crea que es
un descubrimiento de los actuales opositores. El interlocutor natural de
Moore pudo ser Walterio Carbonell, cuya crítica a la herencia racista de
la Revolución y otras osadías, le costó ostracismo hasta su muerte en el
2008. El debate racial que viene de los sesenta del siglo XX hasta hoy,
debe sus claves fundamentales a las obras desconocidas en Cuba de Walterio
Carbonell y Carlos Moore, ambos internacionalmente reconocidos. Uno, murió
en Cuba, lleno de respeto y propuestas para su viejo amigo Fidel. El otro,
brillante analista, pierde los estribos cuando recuerda a su enemigo
Fidel. La única persona que cita a Moore en Cuba es Fernández Robaina en
su curso Historia Social del Negro que dicta hace treinta años en la
Biblioteca Nacional. Me pareció injusto que Moore difamara a Tomasito y se
lo dije personalmente cuando le conocí en San Salvador de Bahía, noviembre
del 2011.
Así, no solo dentro de Cuba se genera crítica al racismo en el periodo
revolucionario, varias figuras y plataformas insertan este debate en el
contexto internacional; este se articula en tres territorios de disputa.
El primero ubica esta lucha en el diferendo político entre Cuba y Estados
Unidos. El segundo, en el contexto latinoamericano, en el cual algunos
cubanos de la isla han logrado se han insertado como parte de los
movimientos sociales de los últimas tres décadas. Y el tercero, es la
geopolítica, donde el antirracismo se erige como necesidad política que
recorre el rol de Cuba en África, desde la presencia del Che en el Congo
hasta el discurso de Fidel Castro en la primera Cumbre contra el Racismo (
Durban, Sudáfrica, septiembre del 2001), sin obviar los recientes
conflictos en Bolivia, Venezuela y Colombia. Son territorios políticos en
disputa permanente, que articulo en otro texto, destacando su dimensión
estratégica global. Solo las menciono para mostrar que el silencio y
vaciamiento ideológico que sufrió hasta ayer el debate racial dentro de
Cuba fue una falla estratégica que hoy impide diseñar una crítica orgánica
al racismo como opresión local y global, abandonando una herramienta
política, más útil al discurso hegemónico capitalista que a los proyectos
de izquierda en Latinoamérica.
Explicaré cómo se expresa este conflicto en Cuba ahora mismo: El asesinato
de George Floyd, causó gran repulsa y numerosas protestas en el mundo;
pero estas son ilegales en Cuba y solo
emitimos algunas declaraciones personas y grupos antirracistas, pero
los medios oficiales fueron quienes monopolizaron las respuestas cubanas
ante el crimen. En la mayoría de los casos la crítica al racismo en
Estados Unidos se desvinculó de la crítica al racismo en otros países. Se
desató en América Latina una ceguera ante el racismo local y Cuba no fue
la excepción. La crítica al crimen racista en Estados Unidos no se hizo
desde una conciencia política suficientemente crítica y autocrítica que,
al aprovechar políticamente la noticia, ofreciera algunas razones del
antirracismo cubano o anunciara los esfuerzos que se proyectan contra
dicho flagelo en la isla. Fue un mal uso político del crimen afroamericano
que, al final, desarticula los esfuerzos por combatir el racismo dentro y
fuera de Cuba.
Aquel crimen desató una fiebre racista en Estados Unidos que
se replicó en Miami cuestionando los
derechos del afroamericano, criminalizando las protestas y
justificando la brutalidad policial. Semanas después,
un policía mata a un joven negro
en Cuba y la respuesta racista de Miami, junto a crecientes voces
racistas dentro de Cuba, se revierte; es decir, ellos mismos defienden los
derechos del joven negro y culpan la policía y gobierno cubanos de racista
y violador de los derechos humanos. Ante dicho giro político, la mayoría
de los grupos antirracistas cubanos les cuesta posicionarse ante el
crimen; pues estando del lado del joven muerto, no comparten que los
racistas ahora se aprovechen políticamente del nuevo crimen para arreciar
sus acusaciones contra el gobierno cubano, a quien permanentemente hemos
demandado desmontar el racismo local. Fue una desagradable experiencia
coincidir en un punto con las mismas personas que semanas antes
minimizaron el crimen racista, criminalizaron protestas y defendieron la
policía de Estados Unidos. Luego, la policía cubana esperó 72 horas para
pronunciarse, en un sitio digital de la capital, no en la prensa nacional.
La declaración enfatiza el expediente criminal del joven asesinado,
informa que el policía actuó en legítima defensa y no refiere ningún
proceso legal. Lamentablemente, no existe en Cuba un Observatorio contra
el Racismo, ni otra institución efectiva donde dilucidar tales fenómenos.
A los pocos días, la oposición política convoca una marcha para el 30 de
junio, contra la brutalidad policial, esgrimiendo al joven asesinado como
bandera de la movilización. Esto sobrepasó las pequeñas acciones que
algunos grupos antirracistas propusieron y lanzó a muchas personas al
abismo ilegal que son las protestas, huelgas y marchas en Cuba. Las
tensiones previas a la manifestación revelaron las contradicciones,
diferencias y rupturas entre los grupos antirracistas cubanos. Aunque la
marcha no se dio, las discusiones y propuestas antirracistas de la última
semana quedaron impactadas por la posición que cada una asumió ante el
joven cadáver de Guanabacoa y la indignación colectiva fue sepultada bajo
el temor a ser considerados opositores, unos porque no lo son y otros
porque no les interesa ser vistos como tales. El hecho de considerar las
protestas socialmente irresponsables y parte de campañas anticubanas
exacerbadas en los últimos meses subordinó su papel crítico y apagó la
posibilidad de una demanda civil colectiva ante el hecho. Perplejidad y
descontento que pueden generar desconfianza y peligrosos desenfoques en
los propósitos de una lucha antirracista en Cuba, dispersando fuerzas
críticas que venían configurando una dinámica antirracista, en la cual
viejos y nuevos actores se reconocían en espacios y tareas comunes. Ahora
reaccionan cada cual por su cuenta: las que eligieron el silencio y no
vieron la causalidad racial del crimen, los que se callaron y pensaron en
la posibilidad de un crimen racial, aunque indemostrable; los que
quisieron exigir una respuesta de la policía y el gobierno, los que nunca
dudaron que fue un crimen racial y hablaron de racismo estructural, los
que se sumaron a otras agendas no racializadas… En fin, la cantidad de
reacciones y tendencias dentro del antirracismo cubano parece dividirse
cada día en nuevos fragmentos ideológicos.
¿Qué hizo posible que varios grupos antirracistas no se declararan en
contra de la agresividad policial en colas, calles y barrios, ni
pronunciarse ante la muerte de un joven negro? Un argumento es que las
mismas razones de estos grupos fueron esgrimidas por grupos de oposición y
otros indignados por el crimen; situación que ofrece un sencillo análisis:
hay una movida antigubernamental que no es apoyada por estos grupos
antirracistas que tienen una mirada crítica sobre el hecho y no encuentran
espacio social ni político donde expresar sus críticas, encabronamiento o
apoyo, si es el caso. Otro argumento es la falta de entrenamiento cívico y
practicas autónomas que les permita decidir asertiva y velozmente desde su
responsabilidad pública. El tercer argumento es la falta de instituciones
propias que ya he explicado en otra parte. Es difícil imaginar entre las
instituciones cubanas cuál podría cumplir esta función desde sus
estructuras verticalizadas y visiones conservadoras sobre un tema de
difícil consenso social y político. Ninguna habría resistido tales
demandas, al carecer de las herramientas y el entrenamiento que requiere
un espacio legal y emancipatorio donde personas y grupos sociales
oprimidos puedan ser escuchados, defendidos o simplemente, aliviar sus
conflictos.
En los años noventa el activismo antirracista buscando compartir sus
propuestas en medio de la crisis económica, se acercó a instituciones
culturales y académicas que ya trabajaban indicadores raciales. Nombro
solo aquellas que tenían la cuestión racial como objeto social, entre
otros temas, aunque no priorizaran estrategias para alcanzar suficientes
herramientas para abordar un tema que requiere conocimientos, practicas
transdisciplinarias, debate social y políticas públicas. Y, también, las
experiencias de un activismo práctico, consciente de la complejidad del
tema que, durante largo tiempo, ha producido alertas, conocimientos,
análisis, prácticas y propuestas desestimadas una y otra vez. Las visiones
institucionales están abandonando aquella visión tranquila con que,
durante los noventa, recibían visitas de
Trans-África, Pastores por la Paz, senadores
del Black Caucus o del parlamento brasileño, donde explicaban a visitantes
como Harry Belafonte, Danny Glover, Alice
Walker, Lucius Walker o Abdías Do
Nascimento las diferencias entre los negros de USA y de Cuba. Los
visitantes esgrimían sonrisas cuando escuchaban tales historias, casi
nunca contada por los propios negros cubanos. Con paciencia, años después
encontrarían un modo de escucharnos y saber de nuestra tradición
antirracista, figuras, instituciones y sucesos claves. Vale nombrar tales
instituciones para recordar cuándo y cómo se emplazan frente al racismo:
las fundaciones Fernando Ortiz y
Nicolás Guillen, el antes Centro y hoy
Instituto de Antropología, la Casa de África, el
Centro de Estudios de África y Medio Oriente, la
Casa del Caribe (su festival y su revista), la
Casa Fernando Ortiz en Santiago de Cuba, en
Centro Memorial Martin Luther King, Archivo Nacional de Cuba, la
Sociedad Cultural Yoruba y otras que
quizás tuvieran tal encargo social, asumido con discreción, siempre
esperando señales del Olimpo y neutralizando los focos de resistencia
creado por activistas que lograban llegar a sus predios e insertar las
discusiones sobre racismo en Cuba. Todo fue apareciendo después, en Temas,
Del Caribe, Caminos, Catauro y La Gaceta de la UNEAC, entre otras
revistas.
La UNEAC, entonces en plena efervescencia crítica fue espacio de
encuentros con Fidel Castro sobre el tema racial entre 1998 y 2001, sus
análisis, hoy inencontrables, hacían esperanzadoras las madrugadas en el
Palacio de Convenciones. Era usual la discusión antirracista en el
Festival Caracol de la Asociación de Radio, Cine y Televisión, capitaneada
por Lizette Vila, cuyo activismo abrió muchos closets de la sociedad
cubana. El proyecto antirracista por excelencia fue
Color Cubano, que cada mes removía
prejuicios, al impertinente y rotundo estilo de Gisela Arandia. Color
Cubano fue abortado como proyecto social antirracista de la UNEAC por la
propia institución tras su Congreso celebrado en el 2007, con un vil
algoritmo de la Fundación Nicolás Guillen
y en su lugar apareció la actual
Comisión Aponte. Apunto que gracias a la presión de Color Cubano se
creó la Comisión contra la Discriminación Racial que, bajo la egida del
entonces vicepresidente Esteban Lazo, sesionó dos años en el Palacio de la
Revolución. Su última sesión dedicada a la educación fue la única en la
que Tomasito y yo participamos. Poco después,
Torres Cuevas la acogió en la
Biblioteca Nacional. Allí la vimos congelarse entre acuerdos, desacuerdos
e ilusiones perdidas. Si alguno de estos u otros espacios institucionales
se activaran en función de las urgencias que el activismo ha listado en
las últimas tres décadas, no sintiéramos ese silencio abismal que impide
una crítica responsable a los últimos eventos racistas. Dicho silencio
anuncia tempestades y nuevos actos racistas. Habrá que replantearse las
funciones del activismo antirracista y filtrar las actas de cada comisión
creada al efecto en los últimos veinte años que acumulan miles de horas,
páginas y demandas de varias generaciones cubanas. Es un fardo que crece
como el propio racismo, atravesando vertical y horizontalmente, como una
cruz, la espalda de la nación.
En Cayo Hueso, Centro Habana, Viernes 3 de julio y 2020. (La foto es de
Amilcar Ortiz)
#elclubdelespendru
#conciencianegra
#blackhistory
#NoVamosAParar
|



