

 |
AfroCubaWeb
|
 |
Una aproximación a la
cultura cubana como relectura de la historia
|
 |
| El Mercado,
Manuel Mendive, 2005 (Terminada en Cotonou, Benin) |
“ De 1518 es la referencia documental más antigua sobre un cargamento de negros africanos transportados a América, directamente desde África. La presencia individual de negros es más antigua. El último cargamento de que tenemos pruebas fehacientes fue desembarcado en abril de 1873, en la costa sur de Cuba y trasladado inmediatamente al ingenio azucarero Juraguá en las cercanías de la ciudad de Cienfuegos. Hay indicios de que en fechas posteriores arribaron a Cuba algunos barcos negreros más; pero no existen pruebas concretas al respecto. Por lo tanto, fijando los años de 1518 y 1873 como fechas límite tendríamos 355 años de comercio de esclavos africanos, durante los cuales tiene lugar el proceso de traslado coercitivo de seres humanos más gigantesco que ha conocido la historia.” (1)
La población africana y sus
descendientes debieron incorporarse a las instituciones creadas por la
administración colonial española para poder tener un punto de cohesión con
los grupos provenientes de las mismas etnias africanas y asimismo contar
con un espacio, donde podía sostener y dar continuidad a sus creencias
africanas y paulatinamente practicar la ayuda mutua para unirse ante la
necesidad de los cófrades, de los hermanos de las mismas etnias, en los
momentos más difíciles.
Desde esta perspectiva asistimos al proceso de incorporación de esta
comunidad, que a lo largo de estos siglos, fue trashumante obligada en
medio del trabajo en los campos, transitó del barracón, a la fuga como
cimarrón, de los palenques de cimarrones, a la manigua cohesionados por la
lucha en pos de su libertad. En las villas y ciudades luchó enfrentando
los ataques de corsarios y piratas y defendieron estas ciudades con su
entereza y su valor sostenido. Vale reconocer este primer testimonio como
hecho verídico reflejado en la literatura.
(Espejo de Paciencia, poema épico de Silvestre de Balboa, que describe el
secuestro del Obispo Juan de las Cabezas Altamirano, rescatado por el
esclavo Salvador Golomón, en Puerto Príncipe, en 1604.)
En las villas devenidas florecientes ciudades se fundaron las cofradías y
los cabildos, entidades en la que concurren el modelo hispano de estas
instituciones de la iglesia.
Siguiendo la estructura organizativa de este tipo de asociaciones surgidas
en la metrópoli española y apoyadas por la iglesia católica, cada cabildo
debía abonar al ayuntamiento determinada aportación económica y asimismo
cumplir con el pago del alquiler de la sede de la casa del cabildo. Sedes
que confirieron y confieren unidad espiritual a dicha comunidad; la
casa-templo fue el espacio sagrado que hizo posible su sostenimiento,
hasta los primeros años del siglo XX y algunas casas, aún han podido
mantenerse, situadas en distintos pueblos en ciudades como La Habana y
Matanzas, entre otras, debido a la densidad de población africana y
criolla que existió en las mismas.
“El cabildo, asociación religioso-mutualista, donde se agrupaban los negros africanos procedentes de una misma tribu o nación, no fue sólo ‘una reunión de negros y negras bozales en casas destinadas al efecto los días festivos para tocar sus atabales y tambores’ si bien en sus inicios tal fue la concesión de los colonialistas, el tiempo amplió sus objetivos en la medida en que aumentaron los forzados inmigrantes africanos. La ayuda mutua, la manumisión de sus conterráneos en estado servil, la adquisición de terrenos o casas para su instalación, hicieron del cabildo, algo más que una mera agrupación para cantar y bailar al estilo de sus respectivas naciones. Desde 1691, en que el cabildo de la nación arará magino adquiriera parte de la casa sita en la calle de Compostela no. 172 hasta el 1898 en que cesó la dominación española en Cuba, la institución representó, en su conjunto, en el perímetro urbano, un valor socio-económico cuya importancia no puede desconocerse; puesto que el cabildo marca el punto de partida de la presencia del negro en la economía habanera de la primera mitad del siglo XIX.
Verdaderamente fue en los espacios de
los cabildos de negros de nación donde africanos y criollos, encontraron
un marco propicio y desarrollaron las prácticas de los cultos religiosos
africanos, teniendo como centro temático la representación de las
advocaciones marianas y de santos, al igual que algunas de las
festividades pertenecientes a la iglesia católica, en las que permanecían
las deidades africanas, las cuales los africanos pudieron identificar con
las divinidades yorubas o las “potencias” de los cultos de Palo Monte.
Estas identificaciones constituyeron el punto de inicio y de cohesión
exterior que dio origen al sincretismo religioso. Todas estas referencias
ponen de manifiesto el análisis y la observación que debieron desplegar
los africanos para lograr esta identificación entre el santo católico y
los orishas, y paralelamente poder crear estas “estrategias de
continuidad” y desarrollar sus propios cultos.
En los cabildos existieron otras tantas denominaciones que parten de la
hagiografía católica y del conocimiento de esa representación para nombrar
o replantearse la identificación con los aspectos emanados de la
naturaleza, tan propios y cercanos a la noción principal en África, desde
el culto a los muertos hasta el respeto por cada uno de los elementos del
ámbito vegetal, de los animales y minerales, en fin, el animismo que
destaca el hálito de vida y la especificidad como ser viviente que
otorgaban los africanos subsaharianos a sus deidades; representados través
de la naturaleza, como fuente principal de vida, de la permanencia
espiritual de los ancestros, actuando en el presente así como en
circunstancias que vaticinan el porvenir.
La expresión de sus narrativas, emanadas de los distintos sistemas
oraculares o sistemas de adivinación, de los cultos de los lucumís, vale
decir, sus patakis, son relatos transmitidos siempre a través de la
oralidad, se expresan mediante una narración, y conciben asimismo la
trascendencia del consejo individual como discurso filosófico que se
mantiene vigente, anticipándose como idea, espacio-tiempo-lugar, a una
aproximación a la realidad del consejo de la reunión de los ancianos,
apropiación del discurso filosófico antiguo, el cual convenientemente se
proyecta del pasado, puede regir en el presente y es válida su aplicación
en el futuro.
Si agua no cae, maíz no crece.
El perro tiene cuatro patas, pero sólo puede coger un solo camino.
Usted no será rey en su tierra. Usted no va a reinar en este “ará”.
El saber está compartido.
 En estos espacios donde se exponen los
mensajes de los patakis, de la lectura del Diloggun y de los signos
emanados del Sistema de Adivinación de Ifá, es que aflora esa oralidad y
asimismo se instala “la imago”, la imagen dual, como metáfora verbal y
revelación de múltiples significados. Se vertebran en el diálogo y
exploran una afirmación de la historia, una relectura de la memoria
ancestral que se va expandiendo y se enriquece en medio del tejido social,
en la interpretación, en una relectura de sus propios significados.
En estos espacios donde se exponen los
mensajes de los patakis, de la lectura del Diloggun y de los signos
emanados del Sistema de Adivinación de Ifá, es que aflora esa oralidad y
asimismo se instala “la imago”, la imagen dual, como metáfora verbal y
revelación de múltiples significados. Se vertebran en el diálogo y
exploran una afirmación de la historia, una relectura de la memoria
ancestral que se va expandiendo y se enriquece en medio del tejido social,
en la interpretación, en una relectura de sus propios significados.
Puede afirmarse que desde la posible representación u evocación de los Orishas (cada una de las deidades del panteón yorubá), así como de las “Grafías” propias de la Regla Palo Monte y asimismo las “Firmas” pertenecientes a la Sociedad Secreta Abakuá, de su reflejo e imantación en el plano artístico, se explayan múltiples representaciones y diversos significados provenientes de esas lecturas, imágenes vistas en su contexto.
Se articulan apropiaciones que logran una representación humanizada, expresiones basadas en un relato y asimismo apoyarse en una figura o fragmento nacido del ámbito del espacio sagrado. Imaginario antiguo que basa su relato en aseveraciones primordiales. A nivel de la relación con imágenes, puede considerarse el predominio de los colores vivos, o matices de penumbra dependiendo del personaje en cuestión. Cada representación nos propone una simbología descrita a través de las formas de la cultura popular o mediante el realismo neo-expresionista, con evidentes conexiones con representaciones visuales que pueden sugerirnos las pertenecientes a la cultura naif.
Esta orientación en torno a la relación con diversos relatos, sitúan a cada artista como un demiurgo para dar corporeidad plástica a diversos “personajes y situaciones” que cobran vida propia en el plano artístico; mediante la plasmación de dibujos y signos que constituyen en el plano pictórico, o en la expresión escultórica como una “Clave”, para abrir la exploración de significados, el análisis y la valoración artística.
Revelación que se nos presenta como un Palimpsesto, el cual recupera la imaginación primordial, unida a una figuración cuya riqueza y variedad de significados, entronca con el mensaje críptico, de la filosofía hermética, con los signos de la naturaleza, con la percepción de unas grafías lineales o curvilíneas, las cuales vivifican sus significados y cobran vida con los acordes de la música de percusión.
Nos acercamos a la validez del concepto de iniciación que propone Mircea Eliade.
“En su sentido más general, la palabra iniciación significa una serie de ritos y de enseñanzas orales, cuyo propósito es provocar una modificación radical del estatus religioso y social de la persona que la recibe. En términos filosóficos, iniciación equivale a una mutación ontológica de la condición existencial. El novicio emerge de sus duras pruebas como un ser totalmente diferente: se ha convertido en otro.”
La exploración y el análisis que permite comprender cómo va aflorando la cultura afro-cubana con matices propios, y como expresión definida con valores artísticos peculiares, nace del dialogo del yo y de la necesidad espiritual de manifestarse en un determinado contexto social, la casa-templo. Expresiones orales unidas al movimiento y a la gestualidad y provienen de la memoria ancestral, considerando que cada individuo como ser social, lo toma como punto de partida de su propio discurso del yo, sublimado en medio de los avatares de la vida cotidiana.
De su despertar abrupto en un medio diferente, el africano tuvo que asimilar todo lo brutal de esta realidad, de su situación como esclavo, en medio de la sociedad colonial y asimismo hacer presente su manera de afianzarse a la vida, poniendo de manifiesto todo su legado.
Los descendientes de los africanos nacidos en estas tierras, emergen con una sensibilidad despierta, va surgiendo en el despertar de lo primordial, surge primero cuando el sujeto siente y se sitúa con un sentimiento de pertenencia, a su etnia, a un espacio, que revitaliza sus creencias, cuando pertenece a una cultura marcada por sus orígenes y se exterioriza cuando logra expresarlo como afirmación individual y a la vez presidido de un sentimiento gregario.
Es asimismo una reflexión necesaria en medio de su praxis, identificando su espiritualidad y la presencia de sus ancestros en su propia voz, en su elocuencia, en su silencio, en la necesidad de rendir culto a sus dioses, y establecer la comunicación entre sus deidades y los seres humanos a través de sus cantos, mediante su música.
 |
| Mariana Grajales |
El negro tuvo que construir su sentimiento de lo cubano en el ambiente familiar, en sus convergencias sociales, por el conocimiento de la historia, la historia que ha descrito por ser portador de una herencia cuyos exponentes han sido captados en la evolución de la cultura popular, en sus personajes, elevados del rango histórico-social como paradigmas fundamentales.
Personalidades de la historia como Antonio Maceo (Santiago de Cuba, 1845-Punta Brava,1896), Mariana Grajales Coello (Santiago de Cuba,1815-Jamaica,1893), Quintín Bandera (Santiago de
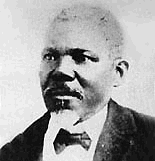 |
| General Quintin Bandera |
Nos afirmamos en la representación del negro a través del lenguaje velado, por la narración del pasado que cobra matices épicos, en esa interacción que como personajes nos sitúa, de una forma u otra, desde el seno familiar asumiendo nuestra aportación como cimarrones apalencados, héroes de la guerra de independencia en medio de la historia, como reflejo de nuestra presencia en el contexto social y cultural, ello nos refuerza para abordarlo con profundo sentido de pertenencia, en el presente.
Asimismo hay posturas diferentes nacidas desde los conflictos de las clases sociales dominantes y la coexistencia con la población negra, que como mano de obra ha sido imprescindible su aportación a la vida, a la economía, a su adaptación al medio natural y a su inserción a una sociedad donde ha sido el eje fundamental para consolidar el predominio de las clases dominantes, pero que asimismo paulatinamente va incorporando la noción espiritual de la herencia africana a la sociedad.
De estas presencias diferentes surgen formas de expresión que se afirman en los ambientes: en el barracón, los palenque de cimarrones, en las casa de los cabildos, en las casa-templo, espacios donde se reeditan la iniciación y puesta en escena de lo simbólico, la memoria que aporta un ingrediente principal del yo, y una nueva noción de libertad, que debe hacer prevalecer en medio de una sociedad que ha pugnado por no aceptar o asimilar la presencia del negro, desde su proyección social, replanteándose el valor fundamental, simbólico, etnográfico, de las presencias africanas y de su permanente transmutación en los contextos culturales en Cuba.
“El cabildo, además de realizar sus funciones como institución de ayuda mutua, de cohesión tribal, de conservador de las costumbres de la patria lejana; encubrió en más de una ocasión, las actividades conspirativas de sus miembros. Entre ellos, el cabildo ´Shangó Teddún´ presidido por el negro libre José Antonio Aponte que en 1812 organizó la conspiración de su nombre, que alcanzó hasta el extremo oriental de la Isla y que contó con la colaboración de Salvador Ternero, capataz en 1797 del cabildo de la nación mina guagui.”
Es allí de forma subrepticia, donde el negro fue incorporando su cosmovisión. En su quehacer individual y del sentido gregario, de la necesaria presencia colectiva, se construye una noción paralela a la supremacía de la herencia de los descendientes españoles, que forma parte de algunas de sus instituciones culturales y de instrucción.
La Academia de Bellas Artes San Alejandro fundada en 1818 bajo el patrocinio de la Sociedad Económica de Amigos del País, fue creada para desplazar al negro de la profesión de pintor; determinando un cambio en la situación social y la valoración del artista.
Es necesario afirmar que en el espacio urbano los esclavos se formaron como artesanos, de reconocida calificación, dando origen a un sector de negros y mulatos libres, artesanos que desde finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, dominaron todos los oficios artesanales como la sastrería, la música, la platería, la escultura, pintura y la talla en madera.
Como escribió el historiador Pedro Deschamps Chapeaux, (La Habana, 1913-1994) el oficio de sastre estaba en manos de pardos y morenos libres, pues una extensa relación de estos artesanos aparece en los archivos en un inventario que va entre los años de 1820 a 1845.
Su aprendizaje a través de los siglos, sus prácticas religiosas y la interacción con su grupo étnico, inmerso en las condiciones propias de su contexto social, le brindaron cierta autonomía, permitiéndole una interacción y asimismo considerando sus relaciones dentro de las cofradías, poder conspirar y tratar de alcanzar su propia libertad, siempre bajo condiciones muy adversas.
Dialoga y propone el aprendizaje de las vivencias recibidas en el contexto familiar y en el ámbito social, cuyos valores se hacen autónomos en lo propio y sobre todo expresan un espacio del yo, como relato individual y asimismo exponente de una memoria colectiva. En las prácticas religiosas, en la música, mediante el baile, en la palabra y en el movimiento es que puede construir su autonomía y logra su afirmación como eje principal, como relato personal, y como construcción social.
Asumiendo la presencia del etnos africano y sus diferentes expresiones en Cuba, puede afirmarse que de estas distintas manifestaciones ha surgido una de las expresiones temáticas y conceptuales más importantes que dan originalidad y fuerza a la cultura de esta nación.
De la comunidad africana y de sus descendientes criollos, de su imaginario tiene su génesis diversas líneas de expresión que a través de estos siglos han sido sujeto activo de esta transición por diferentes procesos históricos, -desde la etapa colonial, hasta el presente- ha sido el motor fundamental de toda la historia de Cuba.
Con su trabajo, con su brazo permitió que se consolidara las riquezas de los amos, levantó los muros de fortalezas, iglesias y palacetes y dio su aliento vital, su espiritualidad para encaminar el proyecto de independencia como proceso que contó con las ideas de libertad, y asimismo contó con la fuerza y la experiencia de esta comunidad, todo lo cual propició la ruptura con la metrópoli española y que se forjara la posibilidad del nacimiento de la República, en medio de incomprensiones, contradicciones y adversidades.
El concepto de libertad no sólo nace de discurso de la cultura de las metrópolis europeas, cuyos intereses entran en contradicción entre sí, alentadas por su permanente deseo de enriquecimiento para acrecentar el aumento de sus economías, contradicciones que pugnan con las ideas generadas a través de los procesos de independencia de las colonias cuyos artífices, dirigidos por los hijos de los hacendados españoles, lo constituyen la población africana y sus descendientes que lucharon por la búsqueda de la libertad como un derecho y un bien para todos, preconizado por la irradiación luminosa de José Martí Pérez(La Habana 1853-1895).
Para una aproximación a la historia del negro y a la valoración de la herencia de los africanos y de sus descendientes, en medio de las contradicciones sociales que inciden en su situación de marginalidad, pese a todo ello, su ímpeto ha permitido que pervivan los relatos e imaginarios nacidos de los contextos socio-religiosos en los cuales también se edifica una concepción de libertad y de fraternidad.
El inicio de la Guerra de
Independencia tuvo lugar en 1868, dirigido por Carlos Manuel de Céspedes
(Oriente, 1819-1874) quien organizó a sus esclavos y los convocó con la
promesa de incorporarse a lucha para poder obtener la libertad.
Con la Primera Carga al Machete los descendientes de africanos y los
negros criollos constituyeron el primer Ejército Libertador, tomando parte
de los enfrentamientos contra el ejército de la metrópoli durante décadas.
La presión internacional de Inglaterra por hacer cumplir las leyes que
propiciaron el cese de la trata esclavista entre las metrópolis europeas,
trajo como consecuencias que España decretara oficialmente por las Cortes
españolas la ley de abolición oficial de la esclavitud en Cuba el 7 de
octubre de 1886, lo cual no produjo la hecatombe que los españoles y la
élite blanca criolla esperaban.
Entre tanto, en medio de los conflictos internos que enfrentaba España a
finales del siglo XIX en el territorio de la península ibérica, la lucha
por la independencia y por la libertad de Cuba culminó en 1898 con la
participación e intromisión del gobierno de los Estados Unidos; se produjo
el fin de la lucha por la independencia de Cuba, con el conflicto
hispano-cubano-americano.
Con la necesaria emergencia de integrar a la población negra a la vida de la sociedad republicana en los inicios del siglo XX, instauran La República tras décadas de lucha en la manigua. Ignorando los siglos del trabajo de los esclavos y posteriormente de los negros y mestizos, cimientos que se fomentaron a partir del cimarronaje y los apalencados, hasta la lucha en la manigua redentora.
Desde 1898 al año 1902, tuvo lugar el polémico desarme de las fuerzas del Ejército Mambí, dando paso al declive de la contienda armada, con el emplazamiento estratégico del fin del conflicto hispano-cubano-americano. A partir de esta situación comenzaron y se radicalizaron las contradicciones y prejuicios raciales, entre la administración de la república de 1902, los españoles, antiguos terratenientes, con la administración de la naciente república, quienes pretendieron, y lo lograron, no hacer valer las leyes de igualdad social para los negros ya libres, dejando a la población negra en condiciones de mendicidad, sin la aplicación de las leyes que amparaban a los negros como ciudadanos libres.
A pesar de la activa participación de los negros y mestizos en la Guerra de Independencia, desde “las clases vivas” que dirigían la política cubana, no fueron aceptadas y se opusieron a las propuestas de reivindicación de los negros y mestizos considerando su participación activa en la política, desde las normas establecidas por la sociedad, quienes esgrimieron argumentos en contra de la discriminación racial hacia los negros y mestizos en Cuba.
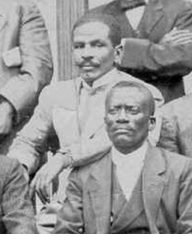 |
| Evaristo Estenoz |
Valorando el legado vital de la presencia de la comunidad africana en Cuba y de los afrodescendientes, se crea en enero de 1923, en La Habana, La Sociedad del Folklore Cubano, en la sede de la Sociedad Económica de Amigos del País, debido al empeño de Don Fernando Ortiz (La Habana,1881-1969) y de otros estudiosos de la historia y de la antropología, con el objetivo de analizar y brindar una valoración científica, de esta herencia para su conocimiento e interpretación, destacando la significación de este legado.
Mediante los estudios etnológicos fue
percibido y se captó el caudal vivo de la cultura negra para
reinterpretarlo a través de la literatura, de la notación musical, de la
poesía, como compilación de relatos que dieron lugar asimismo a diversas
manifestaciones de las artes plásticas; discursos que establecieron la
posibilidad de plasmar en la escritura el testimonio de la oralidad, - en
lo posible- articulando esa memoria en un relato que de la antropología
pasa a diferentes formas como relato testimonial, fijando la herencia del
negro vistos desde el elemento folklórico y también más allá, semejante a
una percepción de su herencia asimilando la modernidad.
Con la instauración de la República se produjo el declive y la eliminación de los objetivos que animaban la existencia de los cabildos de negros de nación en Cuba; sin embargo surgidas en el seno de la tradición popular se mantuvieron Las Comparsas desde finales de la etapa colonial con denominaciones que ponían de manifiesto su origen: El Alacrán, Las Boyeras, La Jardinera, Los Componedores de Batea, Los Marqueses de Atarés, Los Dandys, desplegadas durante los carnavales de la ciudad de La Habana, desde los barrios populares hasta el histórico Paseo del Prado.
En otra línea del discurso del negro en la búsqueda de un reconocimiento social surgieron otras formas de asociaciones integradas por negros y mestizos que pretendieron mantenerse alejados del pasado que significó la etapa de la esclavitud y de sus más auténticas manifestaciones musicales y de bailes populares.
Estas organizaciones se fundamentaron en franca diferenciación con las Sociedades de Instrucción y Recreo de los españoles y de sus descendientes criollos, en las cuales no tenían acceso
 |
| Mujer miembra de una Sociedad de Color |
La Asociación Nacional de Cultura y Afirmación Cubana, conocido como El Club Atenas fue fundado el 25 de septiembre del año 1917, en La Habana. Esta sociedad estaba integrada por abogados, procuradores, maestros, médicos, ingenieros y empleados públicos. Sus miembros fueron profesionales que habían alcanzado cierto poder adquisitivo y optaron por la integración en la sociedad republicana, siguiendo postulados de la integración a la sociedad a partir de su desenvolvimiento económico.
Nos parece válido recordar cómo en los temas de algunas de las canciones populares interpretadas por agrupaciones musicales, se ponía de manifiesto realidades de la sociedad, en los aspectos relacionados con los distintos sectores de las clases sociales existentes en la población negra cubana.
“No negrita no, no bailes más la conga así
No negrita no, mira que soy de Sociedad
Porque si me ven bailando como en el Manglar
Toda mi argumentación de Negro fino se me va a caer…
No, no negrita no, no bailes más, no bailes más, no bailes más…”
“Negro de Sociedad”, canción interpretada por la charango típica, Orquesta Aragón, del compositor Arturo R Ojea, en la cual se dan las claves para analizar y comprender su significado. “no bailes más la conga así”. La Conga, género de la música popular bailable, proveniente de los cabildos de nación e incorporada a la música popular bailable. Bailando como en El Manglar, el barrio de El Manglar, es una zona de la Habana extramuros, donde se asentaron los negros Curros, los negros del Manglar, considerados marginales, desde el siglo XVIII hasta mediados del siglo XX. Así se pone de manifiesto la diferencia entre las distintas clases entre los negros, debido a su situación económico-social.
La Unión Fraternal fue también una Sociedad de Instrucción y Recreo, en la cual se dio continuidad a la tradición colonial donde sus principales miembros fueron quienes desarrollaban oficios artesanales, como sastres, músicos, carpinteros ebanistas, y otros oficios muy reconocidos y bien remunerados.
Existió una destacada presencia de negros y mestizos en las Logias Masónicas de Cuba, siguiendo el espíritu de confraternidad y de hermandad que prevaleció en las agrupaciones masónicas, conociendo que muchas de ellas sirvieron de abrigo a sus miembros durante las etapas en que se fraguó el sentimiento de libertad y de independencia, en Cuba; especialmente presididos por la imagen del prócer de la Independencia Antonio Maceo y Grajales, entre otras prominentes figuras de negros y mestizos.
Podemos considerar que tanto las Sociedades de Instrucción y Recreo de los negros, así como las Logias Masónicas constituyeron un eje de marcada incidencia en el proceso de Deculturación, y en algunos casos, posponiendo la tradición africana, ya que se mantuvieron sostenidos por la historia y la práctica de la aportación musical de las metrópolis europeas. Asimismo es necesario considerar, que los músicos negros fueron destacados intérpretes, compositores y ejecutantes tanto de partituras de la música sinfónica como de formas musicales proveniente de las Bandas de Música Municipales así como de agrupaciones de la música popular.
En verdad gran parte del sector más popular de la población cubana, continuó practicando sus cultos religiosos, de forma velada, en los espacios de la casa-tempo se mantuvo la música de percusión, con sus parlas y cantos sagrados los cuales fueron pasando progresivamente a la música profana, considerando la amplia repercusión de la música afrocubana con las expresiones temáticas de la música popular y a su incorporación a la música sinfónica creándose el movimiento del sinfonismo cubano.
La década de los años de 1920 a 1930 y en los años sucesivos, se manifiesta y dignifica, de alguna manera, la aportación del africano y de la herencia del negro en la historia y en los procesos socio-culturales, desarrollados en tres puntos culminantes y espacios geográficos diferentes los cuales fueron sobre la cultura del negro en Cuba, Francia y los Estados Unidos mediante manifestaciones artísticas como la música y la poesía, a través de la cual se expande la revelación del espíritu del negro como expresión verbal, latiendo en la cultura popular así como del sentimiento gregario e individual.
Durante la década de los años 1930 al 1940, fue el momento en que cobró auge el movimiento Negrista en la poesía (1928-1937) surgido al calor de la revalorización de la cultura africana en París, las investigaciones sobre el folklore afrocubano, en la música, los diferentes instrumentos de percusión, así como en la tradición oral.
Esta temática se refleja en la poesía y la narrativa, como proyección de la realidad socio-cultural del contexto cubano, y afroantillano, alcanzando el clímax con la obra de algunos importantes escritores, historiadores, antropólogos, y etnógrafos, como Don Fernando Ortiz, (La Habana, 1881-1969) con textos capitales como Los Cabildos afrocubanos, de 1921, Africanía de la música folklórica de Cuba, 1950; aflora la significativa obra poética de Nicolás Guillén (1902-1989) con Motivos de Son, 1930, Sóngoro Cosongo,1931 y ensayos periodísticos. Alejo Carpentier (La Habana, 1904-París 1980) dio a conocer su novela Ecué-Yamba-Ó en 1933, y escribió crónicas culturales enviadas desde París, informaciones en las que situaba la importancia de lo africano y estuvo, entre otros estudiosos interesados en el folklore afrocubano.
 |
| Lydia Cabrera |
En la década de los años cuarenta a los años cincuenta algunos artistas cubanos revalorizan la cultura afrocubana, desde el reencuentro con África en Francia, debido a que París fue el escenario del encumbramiento de lo africano, del negro, con su herencia, consigo mismo, como cultura e instala el punto temático y conceptual de la entrada triunfal de la cultura africana a la modernidad.
En síntesis, se vincula la cultura del negro norteamericano -El Nuevo Negro- de Harlem, se traslada con sus expresiones propias y con un sentido de pertenencia, llega a París. En aquella etapa irrumpe con el Jazz, con los instrumentos musicales y con sus ritmos dinámicos que desde Harlem llegan a París y se expanden hacia los escenarios de los teatros y de centros nocturnos parisinos.
La música y la percusión afrocubana van penetrando en los Estados Unidos, con el son, desde la década de los años veinte. Siguiendo una espiral ascendente, la música y la temática afrocubana está presente en grabaciones y espectáculos musicales. De los años treinta a la década del cuarenta la percusión afrocubana forma parte de la renovación de la música norteamericana; con las “congas” cuando irrumpen en la interpretación del Jazz, y de significativos compositores con sus orquestas, marcando el estilo de la música popular cubana. Con significativas agrupaciones musicales y sus cantantes.
Desde Cuba Wifredo Lam (Sagua La Grande 1902-París, 1980) salió muy joven, se instala en España y posteriormente participa en el movimiento de la Vanguardia francesa en París.
 |
| Wifredo Lam |
Analizando la historia de la cultura cubana, puede afirmarse que a través de estos siglos, la presencia africana, lo afro-cubano ha caracterizado el perfil de las más importantes manifestaciones artísticas, desde la música, que de la música de los rituales, ha pasado a la música profana, e inauguró los ritmos afrocubanos en la música sinfónica. Debemos recordar a los destacados músicos Amadeo Roldán (1900-1939) y Alejandro García Caturla (Remedios, Las Villas 1906-La Habana, 1940) compositores e intérpretes que incorporaron la temática afrocubana al género sinfónico. García Caturla compuso Danza Lucumí y Danza del Tambor, entre otras composiciones, legando interesantes obras a la música sinfónica cubana, desde las primeras décadas del siglo XX.
En la literatura aparece la presencia del negro como referencia y asimismo cuando en negro se alza como creador, como ser social, quien se identifica como portador de una cultura y percibió su herencia, transmitiéndola desde su propia esencia, haciéndola participar desde la raíz folklórica a la huella popular y permitiendo la apropiación de la misma, a los músicos e intérpretes de las composiciones sinfónicas.
En la evolución, referida al folklore, a la cultura popular tradicional ha
existido una interrelación con otras expresiones musicales, -como el
Jazz-, como una continuidad sin rupturas, pese a los marcados prejuicios
raciales existentes en Cuba. Los músicos cubanos han creado ritmos que
nacen del folklore y de la música popular por lo que puede afirmarse que
ha tenido lugar una expansión y enriquecimiento de la presencia
afrocubana, la cual ha recibido la influencia de diversos elementos de la
modernidad, sin perder su esencia; que es una, única y múltiple.
A partir del 1 de enero de 1959 se produjeron grandes transformaciones
político-sociales en Cuba. Nos referiremos especialmente a las que
conciernen a la educación, a las nuevas escuelas de arte, a instituciones
y a centros de enseñanza que definieron el carácter de las políticas
asumidas para ampliar los proyectos educacionales y de enseñanza superior
creados por la Revolución. La Campaña Nacional de Alfabetización (1961)
fue la primera medida la cual contribuyó a mejorar la instrucción y la
educación de la población cubana.
A la Academia de Bellas Artes San Alejandro (1818) siguieron las Escuelas
Nacionales de Instructores de Arte, las Escuelas Nacionales de Arte (ENA)
creadas en 1962 en las manifestaciones de artes plásticas, música, artes
escénicas (teatro y danza) y las especialidades como musicología,
dramaturgia, teatro para niños y jóvenes. Se creó la Escuela Nacional de
Ballet (con tres niveles, elemental, nivel medio y superior; para dar
continuidad a la publicación de nuevas obras literarias, se estableció el
Instituto Cubano del Libro con una red de editoras por especialidades, que
encontró la fundamentación y el apoyo de los escritores dando inicio a la
proyección de la Feria del Libro de Cuba.
La época de la fundación de instituciones nacionales contó con la
presencia de iniciados en las prácticas de las religiones afrocubanas y
bailarines de la música popular tradicional, dirigidos por antropólogos y
coreógrafos de reconocida trayectoria en aquellos años. La fundación del
Conjunto Folklórico Nacional de Cuba (1962) y del Conjunto de Danza
Moderna, posteriormente denominada Danza Contemporánea de Cuba tuvo lugar
en los primeros años de la década del sesenta. De igual forma se organizó
el Instituto de Etnología y Folklore de la Academia de Ciencias de Cuba y
otros centros que provenían de entidades ya existentes, vale decir, el
Instituto de Literatura y Lingüística de la Academia de Ciencias de Cuba,
en la sede de la Sociedad Económica de Amigos del País. Puede afirmarse
que al contar con la creación de estas instituciones con una extensión a
nivel nacional, fue posible asimismo el apoyo para la creación de
conjuntos de danzas y de teatro en las más importantes ciudades del país.
La Fundación del Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficas
(ICAIC), y del Grupo de Experimentación Sonora del ICAIC fueron las
instituciones que dieron espacio a la existencia y periodicidad a los
Festivales Internacionales de Cine, Ciclos de proyección de filmes por
países y directores sobre todo de la cinematografía latinoamericana así
como los conciertos musicales que exploraban la herencia sinfónica, el
jazz y la música popular, con destacados compositores musicales.
Realizando una enumeración cronológica pormenorizada de las instituciones
culturales creadas por la Revolución, conocemos que algunas de las mismas
tuvieron su génesis en los años cuarenta al cincuenta -como el Ballet
Alicia Alonso, o Teatro Lírico Nacional- por artistas e intelectuales,
que, motivados por estas fundaciones basadas en una estructura
organizativa a nivel nacional, se incorporaron a estas entidades,
sistematizaron la organización de actividades culturales, las cuales
animaron el desarrollo socio-cultural de la población con proyectos
organizados para otorgar un sentido profundo a la praxis cultural,
revalorizando lo popular y situándolo a nivel de los diferentes contextos
culturales existentes en el país.
Se produjo la revitalización y ampliación de las bibliotecas públicas, así
como la creación de las Casas de Cultura y de las Bandas Musicales en cada
municipio.
Fueron concebidos los Palacios de Pioneros, así como los Círculos de
Interés donde los niños y jóvenes podían recibir información en
especialidades técnicas y en deportes, como el Ajedrez, la Esgrima, y de
igual forma podían tener un acercamiento a conocimientos en
Telecomunicaciones, Filatelia, Numismática, y otras especialidades.
Este panorama, esta eclosión parte de la realidad social, de la cultura
popular y se confirma gracias a entidades que reorganizaron las distintas
manifestaciones culturales a través de diferentes eventos se proyectaban
como Festivales, Jornadas Culturales, Festivales de Ballet, de las
temporadas en los teatros del Conjunto Folklórico Nacional de Cuba, del
Conjunto de Danza Moderna, Festivales de Música Popular, actuaciones de
agrupaciones musicales de Jazz, de la música de la Trova Tradicional hasta
la Nueva Trova, desde una perspectiva de alcance nacional e internacional.
Consideramos que durante las dos primeras décadas de la Revolución cubana,
se pudo percibir un renacer de la vida cultural visible, tanto en la
capital como en las distintas provincias del país; en general se hizo
posible por la reorganización de los conciertos de la Orquesta Sinfónica
Nacional de Cuba, la presentación de diferentes grupos de Teatro, -
Infantil y de adultos-, la organización de los Festivales de Ballet de
Cuba, y festejos como el Carnaval, dentro de la música popular
tradicional; presentaciones que contaron con la participación de un amplio
público, ávido de asistir como espectadores de las expresiones
representativas de la vida cultural de nuestro país.
En las artes plásticas, la Academia de Bellas Artes San Alejandro (1818) fue desde sus orígenes, la institución que perfilaba la formación de los artistas en Cuba. En ella los Maestros trasmitían sus conocimientos y sus experiencias plásticas para lograr el dominio en el tratamiento del color, de la línea en el dibujo, en la pintura, los volúmenes de la escultura y la riqueza textural en el grabado.
Existió una transición entre los artistas egresados de San Alejandro, en la primera etapa del proceso revolucionario, Manuel Mendive Hoyo, La Habana, (1944) se graduó en las especialidades de pintura y escultura en 1964, y ya en estos años realizó su primera exposición personal. Desde esta fase aportó a su obra todo el imaginario nacido de la tradición de la cultura afro-cubana; enriquecida por la dedicada observación de su realidad y del medio ambiente, así como por sus estudios de Antropología, Etnología, y de la historia y la cultura cubana. Por ello Mendive ha sabido abordar esta temática, incorporando a su pintura y escultura toda la riqueza de estos componentes culturales que ha sabido plasmar con un discurso propio, original y múltiple, aportando matices nuevos al ámbito de las artes visuales en Cuba.
 |
| El paisaje y el agua, Mendive, 2003 |
Mendive comenzó a desplegar sus performances desde los años ochenta, iniciando un nuevo proceso creador en el arte cubano al salir de los museos y las galerías a las plazas
 |
| Osogbo dancer - Mendive body painting, 2005 |
En ella, invoca un diálogo relacionando la pintura, la escultura y ensamblajes, acerca del ser humano, proponiendo una valoración especial sobre el paisaje, sobre la vida de los animales y las plantas; acercándonos a la interrelación del ser humano con todos los elementos de la naturaleza, magnificados como personajes a través de los orishas, de los eggungunes (espíritus) y de las energías que dan movimiento a todos los seres vivos. Mendive ha reinterpretado la escultura cubriendo los volúmenes escultóricos con pinturas y aditamentos que enriquecen el concepto de escultura con propuestas de instalaciones y enriquecen lo escultórico con elementos representativos, como parte de los performances. Dichas acciones, han sido performances presentados en inauguraciones de sus exposiciones personales; realizando la apertura de Bienales de artes plásticas internacionales, y presentándose en eventos dedicados al Performance. Estas acciones son verdaderas puestas en escena, con numerosos artistas, considerando un eje temático fundamental que refleja la visión del creador sobre los orishas del panteón yoruba y sobre elementos de la cultura Palo-Monte, sobre el ser humano y de la trascendencia de estos mensajes mediante su discurso artístico.
 Graduado de la Escuela Nacional de Instructores de Arte, así como en la
Escuela Nacional de Arte (ENA) Cubanacán, igualmente cursó estudios en la
Facultad de Artes y Letras, de la Universidad de La Habana. Desde los
primeros momentos de su creación, forma parte de los artistas que se
integraron en el Taller Experimental de Gráfica de La Habana como jóvenes
egresados de las primeras promociones graduados de la Escuela Nacional de
Arte.
Graduado de la Escuela Nacional de Instructores de Arte, así como en la
Escuela Nacional de Arte (ENA) Cubanacán, igualmente cursó estudios en la
Facultad de Artes y Letras, de la Universidad de La Habana. Desde los
primeros momentos de su creación, forma parte de los artistas que se
integraron en el Taller Experimental de Gráfica de La Habana como jóvenes
egresados de las primeras promociones graduados de la Escuela Nacional de
Arte.
En su tránsito por la vida de joven revolucionario, indagador y tenaz, participó en las luchas de solidaridad en África, en Angola y otros países del continente africano, temática que desplegó en las obras de sus primeras exposiciones personales.
Sus creaciones nos muestran seres humanos viviendo su realidad, partícipes del entorno social, indagaciones donde aparece el juego formal y el sentido lúdico, haciendo participar a sus personajes en escenario de interacciones formales.
El renacer del grabado en Cuba comenzó con la litografía, el grabado en metal, la xilografía y otras expresiones, para Eduardo Roca, los enlaces plásticos se han desarrollado esencialmente a través de la técnica de la colagrafía, incorporando a la misma sus exploraciones artísticas.
Para Eduardo Roca Salazar la impronta de la Revolución cubana ha permito
la existencia de un ambiente creador al asumir aspectos de la realidad
social, con matices poéticos donde ha florecido su obra. Su principal
fuente temática es la representación del ser humano el cual aparece
inmerso en el paisaje, pero más que el paisaje aparece el contexto, el
ambiente social, vale decir la realidad en su sentido más amplio. Desde el
punto de vista formal, sus colagrafías impresionan por la primacía de los
juegos texturales y cromáticos que emergen en sus piezas. Ha conocido y
experimentado el uso de las diversas técnicas de grabado, en la
litografía, la técnica de la colagrafía y la interrelación de varias
técnicas de la gráfica, en general.
de la gráfica, en general.
Ha impartido Talleres del uso y la renovación de la técnica de la
Colagrafía en distintas universidades de los Estados Unidos así como en
América Latina, lo cual lo vinculdo siempre a la docencia.
Como profesor de artes plásticas ha seguido describiendo un recorrido
dedicado a la enseñanza de las artes plásticas, entre la Escuela Nacional
de Arte, (ENA) y la Academia San Alejandro. Actualmente en su Taller del
Sol continúa con la enseñanza y la experimentación de las técnicas de la
gráfica. Choco ha seguido una línea creativa que le ha permitido abordar
el paisaje y el ambiente donde la sociedad cubana aflora en su
multiplicidad, de una sociedad que se nutre de las experiencias creativas
emanadas de la cultura, a través de una generación de poetas, de músicos,
grabadores, pintores que ciertamente ponen de manifiesto la riqueza de su
línea artística a través de sus creaciones y se renuevan por la
convivencia en medio de esta sociedad.
El artista ha sabido alternar, desde el punto de vista formal, la
transición y la renovación de las técnicas del grabado, regidas por formas
que se nos presentan íntimamente vinculadas con el Materismo y el
Expresionismo. Sus grabados asumen una visión de la sociedad regidas por
lo cambiante de la realidad, por la reorganización y el recuento, como la
aportación cierta de una población integrada por los distintos componentes
socio-culturales de nuestra sociedad, de hombres y mujeres, que en su
diversidad, emergen cada día, al calor de circunstancias y de ideas
definidas por el pensamiento de José Martí: “Con todos y para el bien de
todos”.
 |
| Para quien es el sacrificio Santiago Rodríguez Olazábal |
Olazábal desde su juventud se relacionó en el ámbito familiar con las prácticas de la Regla de Osha y por estudios y prácticas iniciáticas ha conocido el sistema oracular perteneciente al culto a Orunmila a través del Tablero de Ifá.
Como un paradigma del conocimiento de los yoruba, se enlazan las historias (patakis), con un complejo sistema de numeración al cual se accede por la praxis de la religión yoruba. Los Oddun de Ifá son claves que abren mensajes mediante un sistema numérico siguiendo un orden, de cuya interpretación y reinterpretan, aparecen historias nacidas del lenguaje oracular como sistemas de adivinación, emergiendo de la oralidad, que ponen de manifiesto las vertientes donde nacen muchas múltiples posibilidades para plasmar su representación visual.
A partir de sus primeras exposiciones personales, siguió una vertiente del dibujo de mediano formato hasta expandir el espacio pictórico y plantearse grandes superficies con representaciones de dibujos con la presencia del ser humano, formas de animales, aves agoreras y discursos silenciosos, pinturas y esculturas destacados con objetos como tinajas de barro, hasta convertirlas en verdaderas instalaciones.
“Instalaciones” con las cuales el artista aporta una visión del “espacio sagrado” que se representa en el contexto artístico, considerando la existencia del objeto escultórico con múltiples referencias a la tradición objetual del “objeto de culto”, presentes en esa dicotomía de la práctica religiosa, del lenguaje de la tradición oral y la experiencia artística.
A través de sus dibujos existen alusiones al ser humano, cuya posible metamorfosis representan la acción de un
 |
| La cabeza del pajaro de Iyami Santiago Rodríguez Olazábal |
En sus pinturas y dibujos, se nos presenta al hombre enmarcado por matices de color y del claro-oscuro, con lo cual se enlaza con sus tallas en madera, esculturas de diversas dimensiones, con alusiones pictóricas, incorporación de objetos, texturas, lienzos y tejidos, sogas, elementos plásticos sumergidos en sus obras, que nos remiten a la importancia de la herencia ancestral recibida en el ámbito familiar, cuya lectura puede plasmarse mediante la representación de las artes plásticas.
Describe cada personaje dentro del influjo de un mensaje emanado de un signo. Clarifica y amplia el mensaje de los signos, porque cada ser humano puede apropiarse de la riqueza y de la amplia versatilidad del lenguaje oracular y planteárselo como obra artística.
Olazábal es ante todo un creador que ha sabido establecer los enlaces simbólicos y asimismo recrear imágenes visuales surgidas del mensaje críptico de la liturgia, propuestas nacidas del estudio, parafraseando la lectura de los Signos de Ifá, donde se nos dice que el ser humano, puede escoger sus caminos, con sus alternativas, debe saber reconocer sus potencialidades y sobre todo, poder analizar, las posibles soluciones brindadas por el discurso de Orunmila, sabiendo que estamos ante todo en presencia de una visión artística.
Hemos pretendido mostrar mediante un recorrido histórico, la presencia y la aportación de los africanos y de sus descendientes criollos, de su herencia, presente en los afrodescendientes; memoria que ha llegado hasta el presente, transitando a través de distintos períodos históricos y distintos sistemas político-sociales, cuando el ser humano, ha defendiendo su herencia en correspondencia de su condición como portador principal de su herencia cuya aportación presente en el folklore, ha influido en la etnografía, en la literatura, en todas las formas y géneros populares, así como en las artes plásticas.
En verdad nuestra aportación a la cultura cubana se puede considerar como
el Patrimonio Cultural Inmaterial que ofrecemos a la cultura universal.
[AfroCubaWeb] [Site Map] [Music] [Arts] [Authors] [News] [Search this site]